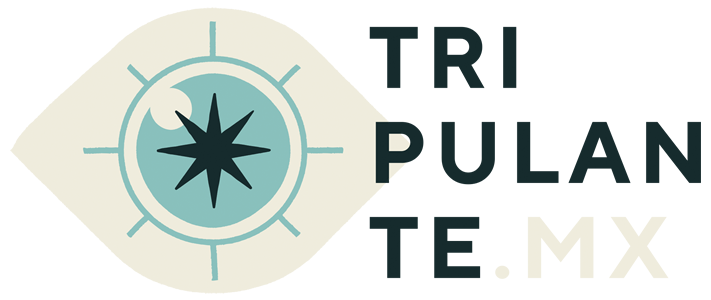Crónica de un viaje a Honduras: de autostop a un barco contrabandista
En 2014 atravesé Honduras haciendo autostop desde la frontera con Guatemala hasta la de Nicaragua. Regresé en un barco contrabandista con monos e iguanas. Pensé que moriría de alguna fiebre extraña. Sobreviví y escribí esta crónica.